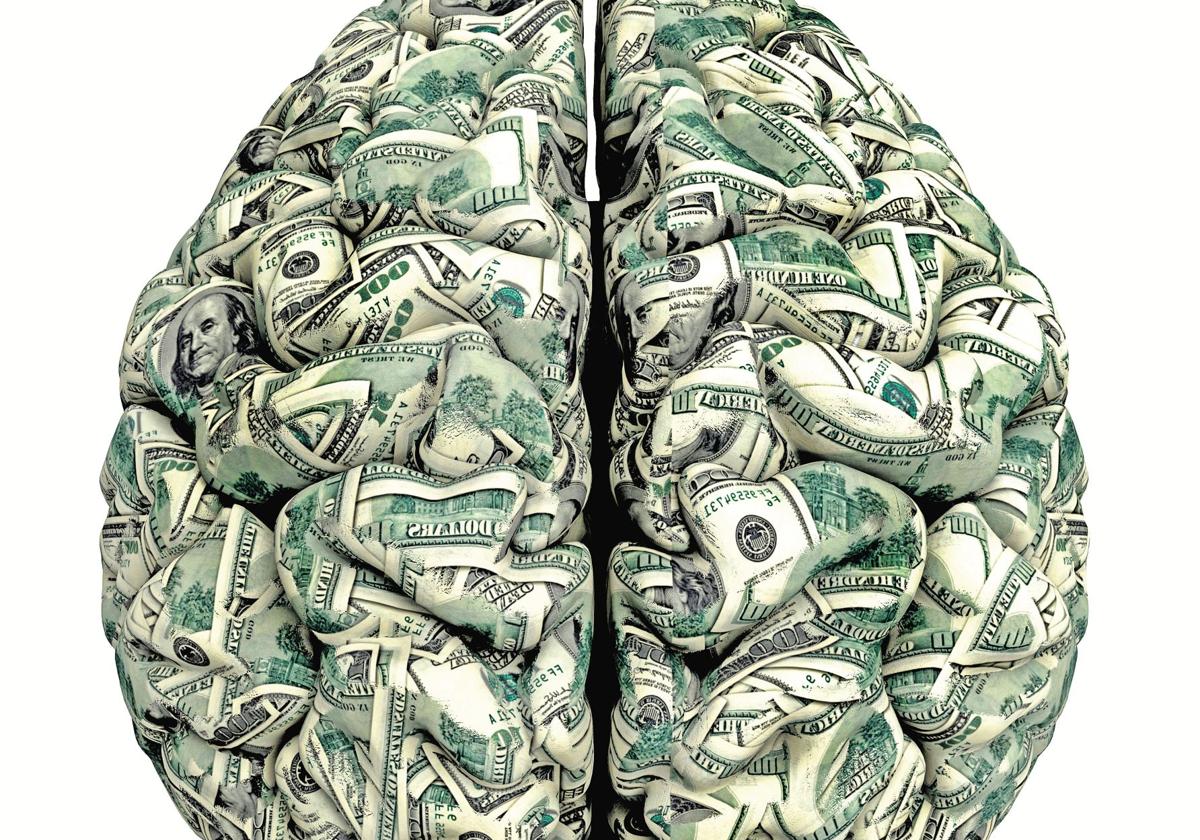Un cuarto de siglo de transformaciones económicas: del euro a la era digital
Luis Blanco
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Rioja
Martes, 3 de junio 2025
n los últimos 25 años, la economía española ha atravesado transformaciones profundas que han marcado no solo los grandes indicadores macroeconómicos, sino también la vida ... cotidiana de las empresas, de los trabajadores y de las familias.
El año 2000 no fue un punto de partida cualquiera. Se llegaba con el recuerdo aún fresco de la profunda crisis vivida a partir de 1992, con tasas de desempleo cercanas al 25%, varias devaluaciones de la peseta, y proyectos emblemáticos —los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla, el AVE Madrid-Sevilla— que marcaron una época, pero también dejaron una factura elevada. Sin embargo, desde 1996 España fue recuperando el pulso gracias a una economía más abierta, más exportadora, más competitiva, y con el apoyo de los fondos europeos y ciertas reformas clave en marcha —como el Pacto de Toledo o la nueva PAC— el crecimiento volvió.
Era 1999. Se creaba empleo, se controlaba la inflación, el país se modernizaba. Y, por primera vez en mucho tiempo, España miraba al futuro con ambición y con la sensación de haber hecho los deberes. España estaba preparada para entrar en el euro, sí, pero también nos sentíamos parte del proyecto europeo en pie de igualdad. Jugábamos, por fin, en la liga de los grandes.
Desde la entrada en vigor del euro hasta los desafíos de la economía verde y digital, este cuarto de siglo ha sido un auténtico laboratorio de cambios.
Las decisiones que tomemos hoy condicionan la economía del futuro, más de lo que ya lo está por los excesos de gasto público
La adopción del euro, a principios de la década de los 2000, supuso un punto de inflexión. España renunció a su moneda nacional y abrazó una política monetaria común con sus socios europeos. La transición fue rápida y compleja, pero sentó las bases para una mayor estabilidad y una integración más estrecha con el mercado europeo. Al mismo tiempo, trajo consigo una pérdida de autonomía económica que se haría evidente en años posteriores y que ha traído consecuencias. El principal temor de esta etapa era la posible evolución de los precios, que por supuesto subieron, aunque más por una causa de oportunidad empresarial que por razones de coyuntura económica. Durante los años de crecimiento previos a la crisis de 2008, el país vivió una expansión sostenida, impulsada sobre todo por el sector inmobiliario. Fue una etapa de optimismo, pero también de fuertes desequilibrios y sobre todo de grandes dispendios. Un dato, quizás anecdótico, pero que puede ayudar a entender la vorágine especulativa posterior: en los dos o tres primeros años del periodo que se revisa, el agricultor riojano percibía, más o menos, unos 2 euros por kilo de uva tinta a precios corrientes. Otro dato curioso, hoy en día es complicado obtener un importe superior al 80% del valor del activo hipotecado, mientras que en los años 2000, no era extraño obtener el 120% del valor solicitado.
El estallido de la burbuja financiera y la posterior recesión global golpearon con fuerza a la economía española, provocando una caída abrupta del empleo, el cierre de miles de empresas y una sensación generalizada de vulnerabilidad. Las políticas de austeridad marcaron un periodo difícil, con efectos que, en cierta manera, todavía se dejan sentir en el presente.
A partir de 2014 comenzó una recuperación gradual. Se introdujeron reformas en el mercado laboral, se reordenaron las finanzas públicas y se fomentó la internacionalización del tejido productivo. Surgieron nuevas dinámicas laborales, con mayor flexibilidad pero también mayor inestabilidad, y se consolidaron sectores como el turismo, las exportaciones agroalimentarias y la economía digital. Sin embargo, persistieron retos estructurales como la baja productividad, la desigualdad o la dificultad para retener al talento joven.
Pero también se crearon trampas económicas dotando al sistema, y por ende a la población, de un exceso de liquidez sustentado en arenas movedizas, por ser muy generosos, aderezado además con tipos de interés al modo más puramente japonés. Si esto último podía derivar en problemas, que por supuesto iban a aparecer, todo se vino abajo en cuestión de días.
La pandemia de COVID-19 interrumpió bruscamente esa senda de recuperación. Fue un shock sanitario, pero también económico y social. El confinamiento, la caída del consumo y la paralización de actividades clave dejaron cicatrices profundas. Aun así, este periodo también mostró una notable capacidad de adaptación: el teletrabajo, la digitalización forzada de muchos servicios y la respuesta coordinada de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation sentaron nuevas bases para repensar el modelo económico. Estos fondos, por supuesto, hicieron que la bola de nieve de liquidez tomase dimensiones de alud.
Y suma y sigue. Las economías europeas se toparon con la excusa perfecta en forma de invasión militar, crisis energética, inflación y meteóricas subidas de los tipos de interés. Todo ello, unido a las mal llamadas oportunidades abiertas relacionadas con la transición energética (necesaria pero excesivamente acelerada de partida), la apuesta por la sostenibilidad, la digitalización de procesos y la innovación tecnológica han vuelto a tensionar a empresas y familias. Por último, y no menos importante, hay que tener en cuenta que, en el caso de España, existe un problema estructural relacionado con la deuda pública: en el año 2000 era de 9.211€ por habitante y en 2024 de 33.021€.
Todo ello obliga a mirar el presente con una visión estratégica. La Rioja, como muchas regiones con fuerte peso del sector primario, del turismo y de las pymes, se juega mucho en este nuevo escenario. Apostar por la formación alineada con las necesidades empresariales, por la modernización del tejido productivo y la mejora, urgente, de la productividad, por la reducción del sector público y por el relevo generacional no es una opción, es una necesidad. Las decisiones que tomemos hoy condicionaran la economía del futuro más aún de lo que ya lo estará por los excesos del gasto público.
En definitiva, este cuarto de siglo nos deja una lección clara: la economía no es una ciencia exacta, es una disciplina profundamente humana, que refleja nuestras decisiones, nuestros errores y nuestros aciertos y sometida a una incontrolable interdependencia geopolítica. El pasado no se puede cambiar, pero sí se puede entender. Y aprender de él. Porque solo con mirada crítica y voluntad de mejora podremos construir una economía más equilibrada, más innovadora y, sobre todo, más justa.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión