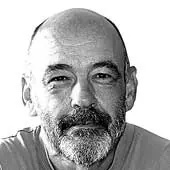Hace muchos años, muchos más de los que me gustaría reconocer, mientras viajaba por Ecuador, viví una experiencia cuya memoria no me ha abandonado desde ... entonces. La anécdota, en sí misma, puede parecer banal porque carece del atractivo y del exotismo que, por defecto, solemos atribuir a todos los acontecimientos que transcurren en escenarios remotos o singulares. Sin embargo, puedo asegurar que, a pesar de carecer de cualquiera de esos dos ingredientes, el suceso que me dispongo a describir a continuación tuvo el carácter de una revelación. Las circunstancias en las que se desarrolló la aventura fueron, poco más o menos, como siguen...
Después de un largo trayecto en autobús desde Loja, una urbe situada en el sur del país que ostenta la capitalidad de la provincia del mismo nombre, decidí hacer escala en una población llamada Saraguro con el fin de recorrer los alrededores y tomarme un tiempo de descanso antes de continuar hacia el siguiente destino.
En el par de días que permanecí en este lugar, tuve ocasión de conocer a un grupo de jóvenes que, sin muchos preámbulos, me invitaron a participar en una de las reuniones nocturnas que organizaban cada vez que se les presentaba la ocasión. De la velada que ahora evoco, sólo alcanzo a recordar unos pocos elementos: los cigarrillos, la botella de aguardiente de caña que circulaba de mano en mano, la noche sin luna, la guitarra que sostenía uno de los presentes y una canción.
La canción a la que me refiero, y que todos coreamos con mayor o menor fortuna, era un tema compuesto en 1973 por José María Guzmán para un grupo llamado Solera del que entonces formaba parte. La balada en cuestión se titulaba ¡Calles del viejo París' y el estribillo, repleto de lugares comunes, decía así: «Recorriendo voy las calles del viejo París/ recordando que estuviste junto a mí/ Esos días tan felices que no volverán/ hoy se agolpan en mi mente y después se van».
Pues bien, aunque la música y el contenido de la letra resultaban completamente anacrónicos dado el tiempo transcurrido desde su grabación, la nacionalidad de sus intérpretes, la lejanía física y cultural existente o la remota posibilidad de que alguno de los allí reunidos visitara París y sus calles, lo cierto es que esa canción fue capaz, por un instante, de atravesar todas esas barreras aniquilando los años, las vivencias y la distancia que nos separaba de los cantantes originales y a unos de los otros. En ese momento, creí comprender el poder que anida en la música, la literatura y el arte verdaderos, su capacidad para sobrevivir, superar y trascender a los propios creadores y para que nosotros, pobres criaturas incorregibles, nos asomemos al borde del acantilado desde el que se divisa la inmortalidad y soñemos con su existencia o la posibilidad de alcanzarla.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión