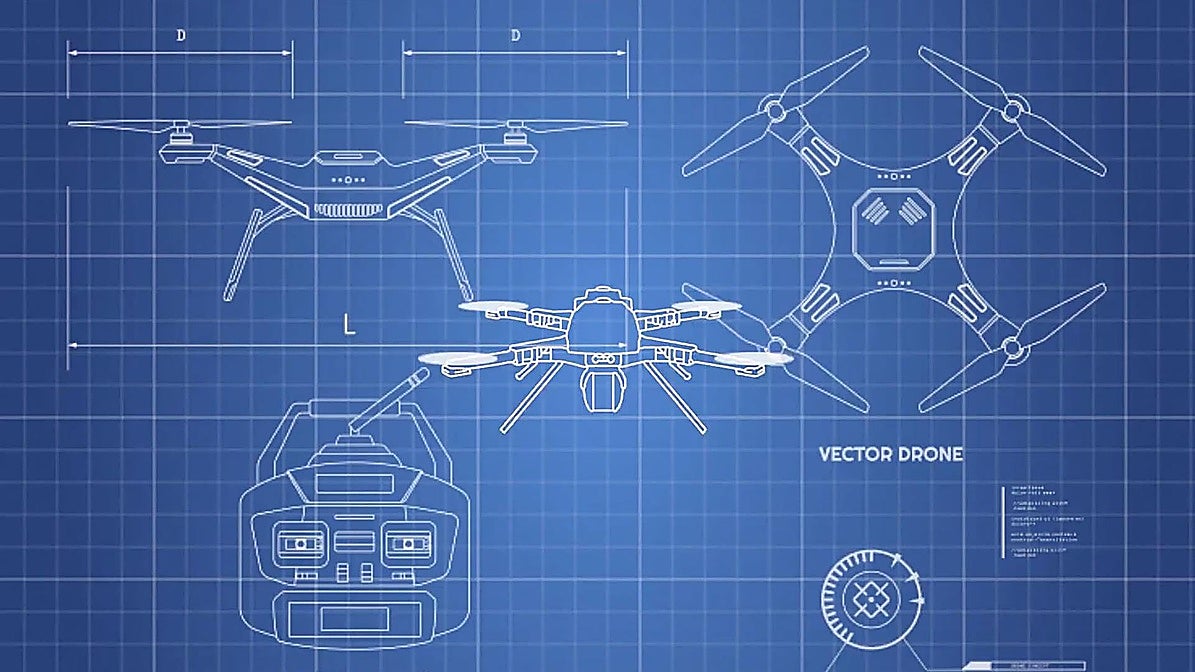Sic transit gloria urbis
Llenar de vida La Rioja Vacía ·
La realidad de la comunidad. Hay pueblos devorados por la historia y el tiempo, aldeas vacías y semi-ruinosas, otras cuyos vecinos van y vienen y aldeas habitadas al mínimoÍÑIGO JAUREGUI
Lunes, 25 de mayo 2020, 00:04
Los pueblos, como las personas, nacen, crecen, envejecen y mueren. La única diferencia existente entre unos y otras está relacionada con la escala temporal en la que suceden esos acontecimientos. El tiempo de los seres humanos se mide en años y decenios; el de los pueblos o las ciudades, en siglos y, excepcionalmente, como sucede en los casos de Roma, Atenas, El Cairo, Cádiz, Jerusalén o Beirut, en milenios.
No obstante, existe otro aspecto en el que muestran algunas discrepancias. A poco que se prolongue nuestra vida, los seres humanos no tenemos mayor dificultad en observar y asistir al nacimiento, desarrollo y muerte de nuestros parientes y semejantes. Es lo que nos toca. Sin embargo, cuando se trata de lugares habitados el cambio es drástico. Resulta realmente difícil asistir al natalicio o defunción de un pueblo. En este sentido, y adoptando un punto de vista un tanto cínico, resulta que España ha acabado convirtiéndose en un lugar privilegiado porque, a lo largo de las últimas décadas, ha tenido la fortuna de asistir a un fenómeno que, en otras latitudes, resulta completamente insólito como es la enfermedad, agonía y desaparición de centenares y centenares de pueblos, aldeas, parroquias y entidades menores de población.

Siguiendo con los paralelismos, hay que subrayar que el comportamiento que desarrollan o las fases que atraviesan los seres humanos cuando adquieren una enfermedad muy grave no son muy diferentes de las que sufren algunas poblaciones. Los pueblos pueden agonizar, hacerlo durante años; morir de muerte súbita; ser reanimados o salvados in extremis de un desenlace inevitable; recibir un trasplante o una transfusión; ser trasladados a la unidad de cuidados paliativos; sufrir un coma; cronificar la dolencia y, llegado el momento, alcanzar la condición de zombis. Y no es ninguna broma porque, de tanto en tanto, algunas localidades a las que todo el mundo daba por muertas son capaces de volver a respirar y regresan a la vida aunque ésta sólo sea un simulacro, una mala imitación de la vida real.
Al margen de esta tipología bastante discutible y un tanto macabra, existe otra menos subjetiva, más pegada a la realidad y que puede establecerse sin salir de La Rioja, a partir de los ejemplos existentes en esta comunidad. Para organizarla basta fijarse en dos criterios: el estado en el que se encuentran las construcciones que integran o integraban el pueblo y la presencia o no de vecinos. Si combinamos ambas variables obtendremos cuatro tipos básicos.

En primer lugar, se hallan las localidades disueltas o devoradas por la historia y el tiempo. Lugares reducidos a la mínima expresión: un nombre, un topónimo o una nota a pie de página. En La Rioja son conocidos bajo el nombre de despoblados pero en Álava se les denomina mortuorios. Ese es, precisamente, el término utilizado Gerardo López de Guereñu para referirse al pueblo del que «no sólo se han perdido los edificios, sino que incluso del nombre que tuvo no queda apenas ni el recuerdo». En un artículo de 1983 titulado 'Los despoblados riojanos', su autor, Luis Vicente Elías, enumeraba la existencia de un total de 323 mortuorios, desde Agriones hasta Zalabardo.
Siguen las aldeas completamente vacías y en estado ruinoso o semi-ruinoso. Nadie vive en ellas desde hace años o décadas, sin embargo, sus edificios todavía se mantienen en pie o son reconocibles. La mayor concentración de este tipo de despoblados se halla en las áreas montañosas de la comunidad y, más concretamente, en Valdezcaray y el Valle del Jubera. No obstante, existen numerosas excepciones como Arcefoncea, Cuzcurritilla, La Madrid, Valpierre, Somalo, San Martín de Berberana, Oteruelo, San Julián, Murillo de Calahorra, La Escurquilla, Valdevigas o Gutur.
En tercer lugar, existen localidades como Luezas, Treguajantes, Turza, Torremuña, Larriba, El Horcajo, San Martín, Carbonera, San Vicente de Robres, Garranzo... que sólo se habitan ocasional o esporádicamente aunque el padrón municipal afirme lo contrario. Sus vecinos, empadronados o no, van y vienen como si fuesen aves migratorias y son los responsables de su recuperación y de la restauración de la mayor parte de los edificios.
Finalmente, nos encontramos con pueblos permanentemente habitados –siempre por debajo del censo oficial– cuya población ha quedado reducida a mínimos, aldeas con poquísimos vecinos que, si alguien no lo remedia, pronto pasarán a formar parte de alguna de las categorías anteriores. En ese caso se hallan Santa Marina, Robres, Villarroya, Valdemadera, Navajún, Lugar del Río, Urdanta, Zaldierna o San Antón.
Pero no todo va a ser malo. Las aldeas pequeñas, deshabitadas y perdidas también son fuente de inspiración y de solaz. De hecho, no me canso de buscarlas y regresar a ellas una y otra vez. No, no tiene nada que ver con la curiosidad morbosa, al fin y al cabo no hay muchas diferencias entre unas y otras. Es algo diferente. Es una mezcla de sentimiento de pérdida y de nostalgia, la nostalgia de un mundo que jamás conocí y que me resulta completamente ajeno pero familiar a la vez. Es la añoranza de un mundo más puro, más genuino o sencillo y, tal vez, mejor.