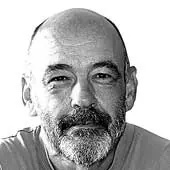Hay un tiempo en la vida durante el cual no solamente nos creemos invulnerables, con capacidad de lograr todo lo que nos propongamos, sino que, ... además, pensamos que vamos a vivir para siempre y que la muerte será capaz de respetarnos haciendo una excepción con nosotros. Este periodo finaliza cuando cobramos conciencia de que nuestros padres ya no están con nosotros o de que los hijos propios o ajenos han dejado de ser los niños que fueron y ya no nos necesitan.
A través de cualquiera de las dos circunstancias anteriores, comprendemos –no queda otro remedio– lo que significa verdaderamente el paso del tiempo, que la vida es un estado de excepción y que hemos alcanzado ese punto de sazón, sensatez o como queramos llamarlo, que distingue a los adultos del resto de los grupos de edad. Sin darnos cuenta pasamos de desear tener más vida o de esforzarnos por vivir más, con mayor intensidad a resignarnos al final inexorable que nos aguarda.
La madurez, así entendida, puede vivirse dramática o gozosa y plenamente. Los que la viven del primer modo la identifican con la decadencia y la resignación, con el abandono definitivo de las esperanzas, los ideales e ilusiones que tal vez acariciamos durante la juventud, con la aceptación del destino que nos ha tocado en suerte y ya no es posible modificar. Para los que lo hacen del segundo, la madurez continúa siendo un tiempo de oportunidades y cambios, de proyectos que no se agotan, de plenitud y de autoafirmación.
La razón de estos dos últimos sentimientos reside en el hecho de que, tanto durante la adolescencia como durante buena parte de nuestra juventud, resulta extremadamente difícil descubrir el sentido de lo que hacemos y de lo que nos sucede. Se vive y actúa por inercia, sin un propósito claro, sin saber exactamente qué es lo que realmente queremos o qué camino hay que seguir para lograrlo. En estas circunstancias, lo habitual es que nos dejemos guiar por la costumbre o los consejos de los demás. Sin embargo, cuando esta etapa finaliza y entramos en la siguiente, el pasado comienza a ser interpretado bajo una nueva luz y la percepción de las experiencias que tuvimos entonces dejan de estar dominadas por la confusión y comienzan a cobrar sentido. Acabamos descubriendo que no hubo nada gratuito ni inútil, que la amargura, los sufrimientos y los malos ratos no fueron en vano. Poco a poco vamos entendiendo que lo que somos, en lo que nos hemos convertido, se lo debemos enteramente a lo que fuimos, a los aciertos y a los errores que tanto nos hicieron sufrir o que tanto dolor provocaron a las personas que solamente deseaban lo mejor para nosotros. Con todo, nos convendría no olvidar que esa aceptación, la de lo que hizo y lo que fue nuestro yo del pasado, un yo que ya nunca podremos cambiar, pasa por el perdón, el de los demás y el de uno mismo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión